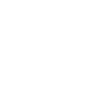
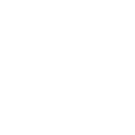 | Name | Ejemplar viejo de «Téquil el audaz» |
| Type (Ingame) | Objeto de misión | |
| Family | Non-Codex Series, Non-Codex Lore Item | |
| Rarity | ||
| Description | Un ejemplar viejo de «Téquil el audaz». |
Item Story
 Esta historia proviene de un pasado distante y desolador. En aquella época, las montañas mostraban aún sus afilados colmillos a humanos y bestias, anhelando las almas de los más insensatos, fueran o no humanos. La gente sabía que la diosa de las montañas no los veía con buenos ojos, y que debían evitarla a toda costa. Sin embargo, muchos se vieron obligados a refugiarse en las cavernas de las tempestades que rugían a sus anchas en las tierras salvajes, donde debían pasar largas noches sin fin. Estas grutas, no obstante, al igual que las montañas, acabaron cobrándose el precio de su protección. Innumerables fueron las tribus que perdieron familiares mientras avanzaban a ciegas por aquellas implacables tierras. Téquil el audaz y su bondadoso hermano Rímac nacieron en una de estas tribus. En el momento de su nacimiento, una larga y amenazadora noche reinaba dentro y fuera de las grutas, y aunque las hogueras en torno a las que se sentaba la tribu chispeaban, la luz que arrojaban de poco consuelo servía. La gente pensaba: “Estas llamas pronto se extinguirán y, cuando lo hagan, ¡nosotros también estaremos acabados!”. “¿Cuánto más durará la noche? Tengo frío... y hambre...”. “¡Acabemos con esto! ¡Salgamos a la noche! Cualquier cosa es mejor que este tormento”. “Oh, mis pobres niños... Mis pobres niños...”. Téquil y Rímac no anunciaron su llegada con tristes llantos como lo habían hecho tantos otros niños. En cambio, Téquil observaba las profundidades de la caverna. Las criaturas de la gruta se esforzaron por atemorizarlo, pero su mirada las recorrió una a una, afilada como una lanza de piedra. “¡Ha visto nuestras garras y colmillos, pero no siente miedo alguno!”. Susurraron las malvadas criaturas con nerviosismo mientras ocultaban dichas garras y colmillos de forma involuntaria. Rímac, por su parte, agitaba las dos manos mientras se reía sin control. Su risa, que se asemejaba a las piedrecitas de un riachuelo al chocar las unas con las otras, atraía hacia sí mismo las miradas de la intranquila gente de la tribu. Entonces, todos se dieron cuenta de que, aunque las llamas de la hoguera se zarandeaban, nunca habían dejado de arder. Volviendo a agitar las manos, Rímac dio unos golpecitos a la leña que tenía al lado. “¡Hay que avivar el fuego! ¡Hay que avivar el fuego!”. El niño recién nacido avisó a gritos al anciano jefe de la tribu para ahuyentar el temor que estaba a punto de devorar a la tribu entera. Entonces, todos se pusieron en pie, añadieron leña al fuego, desenvainaron sus filos de obsidiana y, al igual que Téquil, observaron las profundidades de la caverna. Las bestias de la cueva estaban furiosas y llenas de odio, pero sabían que aquellas personas no soltarían fácilmente las armas y no cerrarían los ojos. Al haber ahuyentado el temor, también habían alejado a la muerte. Cuando el sol de la mañana volvió a salir, los dos hermanos cerraron los ojos y se quedaron dormidos en el abrazo de su madre. La gente de la tribu consiguió sobrevivir un día más y salió de la caverna. Al haber rechazado el temor, vivirían muchos días más. Sin embargo, la retirada de las bestias malignas llamó la atención de su dueña, Coatlicue. Coatlicue era una reina malvada que alardeaba de ser la Madre del Inframundo, la dueña de un sinfín de cuevas. Las estalactitas de dichas cuevas eran sus dientes y el húmedo y gélido viento que soplaba en ellas era su lengua. Cada vez que Coatlicue se despertaba, tenía que devorar diez mil almas para sentirse saciada, así que antes de Téquil y Rímac, nadie había logrado escapar de sus garras. Al agitar las manos, la avergonzada reina malvada, que también era conocida con el nombre de “Diosa Madre”, movió unas rocas que golpearon a unas bestias malignas que habían huido a un lado. “¡Váyanse! ¡Lárguense de aquí! Si quieren redimirse de su vergonzoso fracaso, ¡tráiganme a esos estúpidos mortales para que pueda saciar mi apetito!”. Sin embargo, como habían vencido sus temores, la gente recordaba muy bien cuál era la forma de ahuyentar el temor. Se asentaron al pie de las montañas, donde erigieron una puntiaguda empalizada, prendieron hogueras y los mejores guerreros empuñaron afiladas armas para defender desde detrás de la empalizada. Con una mirada ardiente, contemplaban lo que había más allá de la luz de las llamas sin apartar la mirada en ningún momento. Entre el clamor del fuego y las espadas, las bestias de Coatlicue sufrieron una derrota tras otra, hasta que, finalmente, tuvieron que retirarse a la más profunda oscuridad, completamente aterradas de acercarse siquiera un centímetro a la luz del fuego. El corazón de la gente volvió a arder, y empezaron a hablar de la victoria, la luz y el fin de la víbora. Todos creían firmemente en los hermanos Téquil y Rímac, quienes podían asegurar la conservación de la luz y el calor. Incluso ellos mismos estaban seguros de poder hacerlo, por lo que afilaron su arma y su espada y se dispusieron a acabar con la reina malvada. Sin embargo, la rencorosa Diosa Madre no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Así pues, creó una serpiente con el barro de las profundidades de su cueva y se arrancó los ojos para incrustárselos a ella. “Fue ese niño el que les hizo contemplar la luz del fuego, así que dejen que devore sus ojos”. Aquella noche, el sol se acababa de poner, el manto de la noche comenzaba a cubrir lentamente el horizonte y la luna y las estrellas aún no brillaban con todo su esplendor. La serpiente llegó a las afueras de la tribu, donde mató a un conejo de un mordisco, se puso su piel encima y se quedó tumbada lo más recta que pudo. Rímac se encontró con el conejo mientras volvía de recoger unas hierbas medicinales, y también vio las heridas de su cuerpo. El bondadoso chico dejó en el suelo el fuego sin dudar y masticó una medicina para macharla y extenderla por el cuerpo del animalito. Entonces, la serpiente, representante de la Diosa Madre, salió de repente de la herida y siseó entre risas malévolas: “¡Muajajaja! Necio ignorante, ¡estásss dispuesssto a sssacrificar tu vida por un burdo conejo!”, Antes de que a Rímac le diera tiempo a recoger la antorcha del suelo, la serpiente de la Diosa Madre le mordió en el cuello y se metió en su cuerpo, de manera que se apoderó de su corazón y su alma. Los guardias indefensos fueron los siguientes en morir después de Rímac, ya que, al saludarlo cuando, como de costumbre, volvían de recolectar unas hierbas medicinales, la serpiente maligna les atravesó el corazón. Así, todas las llamas de la tribu se extinguieron, y la muerte y el miedo salieron de sus cuevas bajo el solitario manto de la noche. La Diosa Madre escupió a la serpiente y dijo con su boca llena de colmillos venenosos: “¡Miren! ¡Miren, humanos necios y arrogantes, y arrodíllense sobre el polvo!”. Su discurso se vio interrumpido por el sonido de unas rocas, ya que Téquil, que estaba puliendo su arma, creó con su espada de obsidiana una chispa con la que prendió fuego a su tienda. Entonces, alzó la espada, candente y ligera, cargó con ella hacia la representante de la Diosa Madre y se la clavó a la víbora hecha de barro. Cuando se disponía a realizar el corte final, se encontró con la mirada de su hermano, cuyas manos estaban llenas de sangre. La víbora, que tenía graves quemaduras, consiguió escapar aunque por poco fue calcinada, mientras que los ojos de la Diosa Madre casi acabaron reducidos a cenizas. Así, la tribu fue destruida y no volvió a tener la oportunidad de desafiar a la Diosa Madre. Esta se consoló a sí misma y se retiró a las profundidades de la noche. Téquil quería gritar el nombre de su hermano, pero el polvo, aún ardiente y flotando en el aire, le hizo atragantarse. Lo único que podía hacer era ver cómo Rímac desaparecía en la noche. Al día siguiente, Téquil, que estaba de pie entre ruinas, sabía que los supervivientes de la tribu no debían quedarse allí. Así pues, hizo de tripas corazón y los llevó a emprender un nuevo viaje. Cruzaron cumbres montañosas y cañones y se escondieron de bestias feroces e insectos venenosos. A lo largo de todo el camino, Téquil no se atrevió ni a cerrar los ojos ni a soltar su espada o la antorcha. Por fin, llegaron a un solitario volcán en el que vivía una tribu que estaba dispuesta a acogerlos. Cuando Téquil vio a un viejo chamán recostando al último superviviente de su tribu, por fin pudo tranquilizarse y se derrumbó agotado. Cuando se despertó, se dio cuenta de que estaba en una cueva llena de fuego. El magma de alrededor fluctuaba como si se tratara de la pausada respiración de una montaña. Al ponerse en pie, la lava comenzó a bullir y en todas partes se empezó a escuchar un ruido: “No vayas a buscar a tu hermano. La víbora traicionera ya devoró sus ojos”. “Pero yo quiero salvarlo, ¡y también quiero dar caza a esa víbora!”. Sus palabras resonaron en la cueva, pero la Diosa de las Montañas y el Fuego no dijo nada. Entonces, Téquil le rezó: “Permite que el nombre de mi hermano perdure, estoy dispuesto a entregar mi corazón y mi sangre a cambio”. La diosa le respondió en aquella cueva reverberante. Dijo: “He escuchado tus palabras, pero tu hermano ya no es de tu sangre. Su nombre se ha hundido en lo más profundo de las profundidades”. Téquil miró hacia arriba y le pidió un deseo a la diosa: “Convierte mi sangre en fuego hasta que mi corazón pueda iluminar lo más profundo de las profundidades. Traeré a mi hermano de vuelta antes de desangrarme. Convierte mi sangre en fuego hasta que mi alma pueda quemar a esa víbora. Le cortaré la cabeza antes de desangrarme”. Cuando Téquil volvió a despertarse, el chamán de la tribu le entregó una espada completamente nueva y le dio algo de comida y agua. Luego, le puso la mano en el hombro y le dijo: “Que tu fuego queme el veneno de esa víbora”. Téquil emprendió un nuevo viaje, esta vez lleno de energía y sin cansancio alguno, y con una sangre tan ardiente como la lava fluyendo por sus venas. Atravesó praderas, montañas nevadas, valles y altas cumbres mientras la Diosa de las Montañas y el Fuego le indicaba el camino haciendo rodar piedras y creando grietas en los peñascos. Gracias a ello, Téquil pudo avanzar sin vacilación. Cuando volvió a encontrarse con su hermano Rímac, la Diosa Madre seguía utilizando su cuerpo y su voz para burlarse de él. Sin embargo, al clavar sus garras en el pecho de Téquil, este no se movió ni un ápice y dejó que los huesos de las garras de la diosa se derritieran con la sangre hirviente que fluía por su cuerpo. Entonces, clavó la mirada en la reina malvada y gritó: “Mi hermano es una persona bondadosa que podría haber hecho de esta tierra un lugar mejor. En cambio, tú le has mancillado con tu veneno, has ahogado su virtud ¡y has asesinado a personas inocentes que creían en él! ¡Muere, insecto despreciable y venenoso! ¡Esta será tu tumba!”. Al rugir con todas sus fuerzas, la sangre de Téquil salpicó en su espada de obsidiana, la cual se volvió roja por el fuego en un instante. Aterrorizada, la Diosa Madre observó cómo le cortaba el caparazón, los huesos y el alma. Quería gritar para llamar a todas las bestias que pudiera y que estas desgarraran la piel y la carne de Téquil. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía hablar, ya que el brillo del fuego despertó al alma taciturna a la que pertenecía el cuerpo que había poseído. Entonces, el alma le dijo a su hermano: “No deseo que tu sangre quede reducida a cenizas, pero he visto tu corazón. Recuerda mi nombre, hermano. Mientras me recuerdes, nunca me marcharé de tu lado”. Las ardientes llamas devoraron cada rincón de la gélida cueva. Todos los insectos venenosos que había en ella murieron quemados junto a todas las maquinaciones, la maldad y la mezquindad. Cuando la última gota de sangre que le quedaba a Téquil se quemó, el techo de la cueva comenzó a temblar y en él se abrió una grieta gigante de la que cayó una gema que le cerró la herida. La Diosa de las Montañas y el Fuego volvió a hablar, y su voz retumbó en las paredes rocosas: “Aún te queda una gota de sangre, así que vuelve; vuelve a tu tribu, pues ese es el deseo de tu hermano y quiero ayudarte a cumplirlo”. Por la noche, en las afueras de la tribu, el viejo chamán, que había estado esperando un día tras otro, se puso en pie ante la llegada de Téquil. Este, sin embargo, no quiso ni beber, ni comer ni celebrar nada. Lo único que dijo fue: “La víbora ha muerto, yo la vencí. Pero pronto partiré junto a mi hermano”. Téquil se arrancó la gema que tapaba la herida de su pecho, la colocó sobre una antorcha y se dirigió hacia el solitario volcán. “Solo me queda una gota de sangre, pero no la conservo por mí, sino por la igualdad, la justicia, los bondadosos y los valientes. Si prenden un fuego con ella, dicho fuego nunca se apagará”. Tras decir eso, Téquil el audaz se lanzó al silencio sepulcral del volcán. La tierra se estremeció ante su espíritu y su sangre, y el corazón del volcán volvió a latir, lo que hizo que la lava ardiente empezara a fluir de nuevo. El volcán cobró vida, igual que la valentía de cada una de las tribus. |

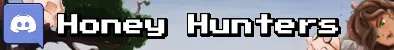



she is an Archon in a sense that she is the most powerful character of Nod Krai, just like they did...